Etiqueta: interacción
-

Enseñando Interacción
la interacción física y el espacio expositivo Nota: Esta publicación está dedicada a mis colegas profesores y se parece más a un paper que a un post. Acá profundizo lo tratado en el post de Técnica y Diseño. Hoy día, y de forma transversal en la mayoría de las escuelas, la formación disciplinar del diseñador…
-
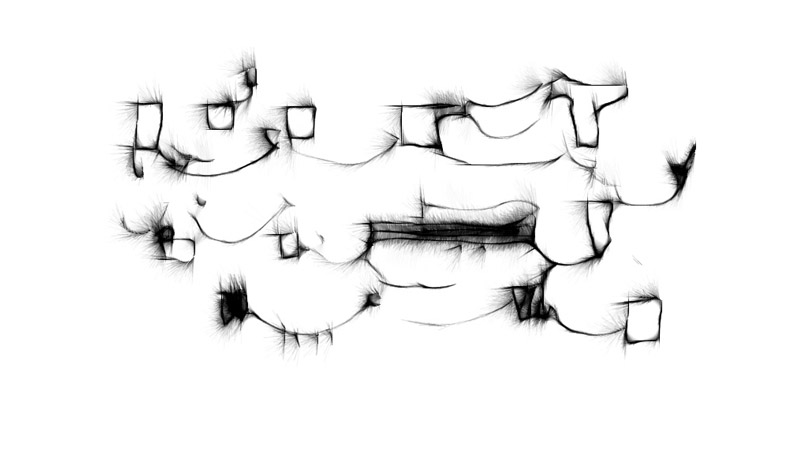
Técnica y Diseño
La encrucijada del diseño se da en una realidad doble: entre la voluntad de prefiguración y el reordenamiento de la materia como posibilidad constructiva; pero también —y en mayor medida, porque le otorga sentido— entre esta forma construida y el acto que ella desencadena en el otro. El diseño entonces, en cuanto proceso, avanza en…
-
Herramienta y Espacio
Estos dos proyectos (SNS y Mediafranca) si bien abordan temáticas diferentes, comparten un punto de vista, una escala y una utopía común: construir servicios públicos para Internet. La naturaleza material de la red permite ser abordada como el diseño de una herramienta o de un espacio.
-
con§tel: sharing marginalia
con§tel: an environment to support creativity through shared marginalia Abstract This paper examines the CON§TEL1 prototype, a web-based service that supports collective construction and dialogue within a community. This prototype explores the poetic and the dialectic relationship between reader and author mediated by a web system. This relationship takes place in a social environment where…
-
Axis Mundae
Se trata de un poema en 9 momentos simultáneos, con todas las conexiones (irreversibles) entre estos momentos. Se trata de un arreglo hipertextual concluso en el que el tiempo de la palabra ocurre en un instante.