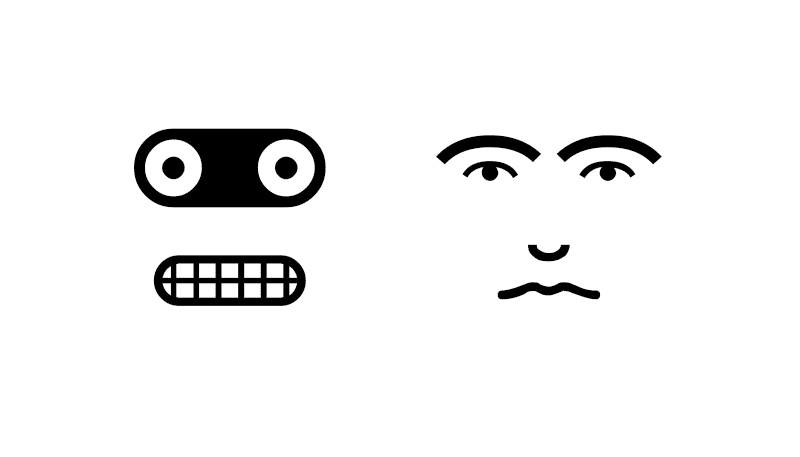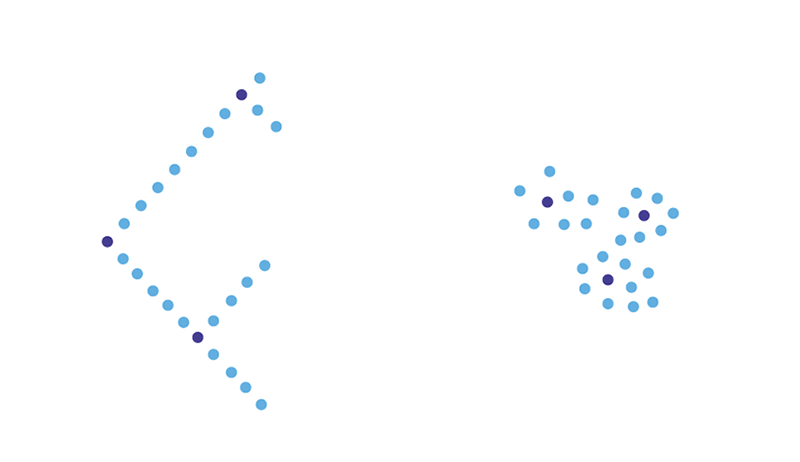Categoría: investigación
-

Enseñando Interacción
la interacción física y el espacio expositivo Nota: Esta publicación está dedicada a mis colegas profesores y se parece más a un paper que a un post. Acá profundizo lo tratado en el post de Técnica y Diseño. Hoy día, y de forma transversal en la mayoría de las escuelas, la formación disciplinar del diseñador…
-

Diseño Participativo con PiX: una Aproximación desde la Narrativa
El co-diseño y el diseño participativo, son metodologías poderosas al minuto de buscar generar y validar en forma simultánea nuevos conceptos de diseño. Ciertamente una de las mayores dificultades en la creación productos o servicios (o su rediseño) consiste en identificar correctamente las necesidades de los usuarios finales. Pero no se trata solamente de enforcarse…
-

Topologoscopio
Instalación de diseño y arquitectura en la muestra “Work in Progress: Miradas a Valparaíso” organizada por la FADEU, PUC. Abril de 2015. Topologoscopio explora la posibilidad de volver visible a la palabra en el espacio público de la ciudad.
-
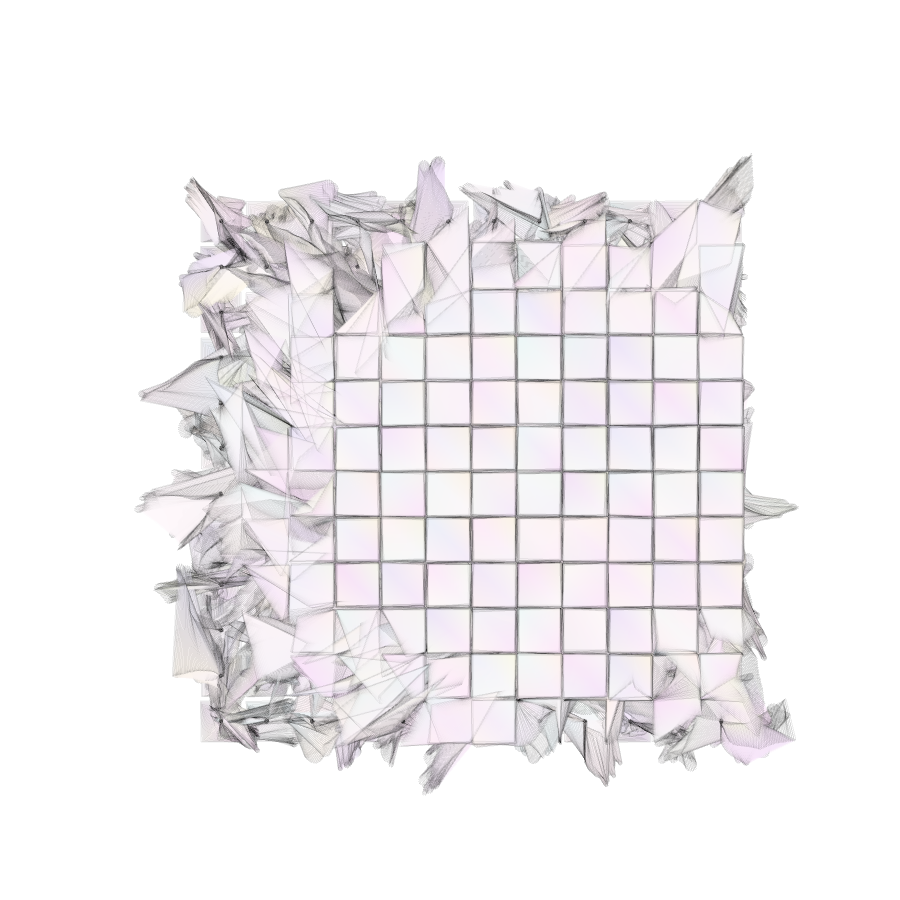
Diseño del Proceso Constituyente
El proceso constituyente, que ha prometido ser altamente inclusivo y participativo, no puede pensarse hoy omitiendo la realidad que impone una sociedad en red, mediada por el software social viviendo bajo los códigos estéticos y performáticos del diseño de interacción. El punto que quiero hacer es que una empresa deliberativa a gran escala como promete…
-

El arte de saber preguntar
En CitiSent estamos permanentemente investigando cómo mejorar nuestro servicio. Uno de los temas centrales para nosotros, en términos de diseño de interacción, es cómo se deben formular las preguntas para configurar los estudios dentro de CitiSent. Si entendemos que el servicio se divide en 3 fases: (1) formulación de la pregunta, (2) obtención de resultados…